¿Qué es lo que hace que no hagamos lo que tenemos que hacer? Sabemos que tenemos un pendiente, realizarlo es positivo para nosotros, postergarlo no nos suma valor, sabemos que es prácticamente una obligación y, aun así, no lo hacemos.
¿Por qué? Es la primera pregunta que nos surge. Incluso con tono acusador y detractor de nuestra propia autoestima. ¿Porrrr quéeee?
Las respuestas pueden ser diversas. En el fondo, no son más que justificaciones banales que, en muchos casos, buscan validar lo injustificable
“No tengo tiempo”: la excusa (casi) perfecta.
Cuando de justificar se trata, el “no tuve tiempo” aparece como un as bajo la manga, listo para ganar la partida.
Sin embargo, esta frase no es tan así. Tiempo tenemos todos. Todos vivimos en días de 24 horas. Tiempo hemos tenido. Lo que nos hemos tenido, posiblemente, es una administración adecuada del tiempo o decisiones responsables sobre lo que hemos hecho con el uso del tiempo o vaya uno a saber lo que pudo haber ocurrido.
Hablemos de procrastinación
La procrastinación es un arte. El arte de postergar. Es un arte pues, somos capaces de convencernos a nosotros mismos de por qué hacemos lo que hacemos. Incluso, nos creemos hasta la última palabra.
Es que “el cerebro se dice y se contradice y no sospecha” dice Nora Sarmiento Prüter, psicóloga y neurocientífica colombiana.
La confirmación de la neurociencia
Biológicamente, estamos diseñados para acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Para nuestro cerebro, en sus mecanismos más primarios, inconscientes y básicos, esta es una manera de garantizar nuestra supervivencia física.
Esto es lo que provoca que escojamos ver series, estar en redes sociales por horas, comer por comer en medio de una dieta estricta, estar echados cuando deberíamos estar ordenando nuestro espacio y la lista podría ser infinita.
Esto provoca poco gasto de energía, el esfuerzo es mínimo, los riesgos físicos son nulos y nuestro cerebro no se tiene que preocupar por nada más.
La cuestión es que este mecanismo no resulta funcional a nuestra vida profesional y social, en muchas ocasiones. ¿Cómo hacemos para evitar esta tendencia? ¿Estaremos destinados a vivir así?
La apuesta más fuerte: el propósito detrás de lo que hacemos
La única razón por la que somos capaces de invertir este mecanismo, incluso inconscientemente en ciertas situaciones, es gracias al propósito.
Cuando nosotros tenemos un propósito claro, somos capaces de acercarnos al dolor y alejarnos del placer. Pues sabemos que, ese “para qué” es mucho más potente que la idea de sabotear nuestro avance.
Si bien, cuando hablamos de propósito se lo suele relacionar con la filosofía del propósito de vida, la neurociencia confirma que el simple hecho de darle sentido a lo que hacemos, encontrar una razón válida detrás, hará que podamos sostener la actividad en el tiempo, a pesar del esfuerzo, el gasto de energía y los riesgos que podamos asumir.
La neurociencia también confirma que las personas con un propósito definido son personas más felices, más longevas, más estables emocionalmente, más resilientes y con mejores relaciones interpersonales.
Así que será cuestión de preguntarnos “¿Para qué hacemos lo que hacemos?”
Mejorar se traduce en cambiar hábitos
Cuando hablamos de pasar por un proceso que requiere un cambio, pasamos por diferentes fases. Estas fases nos llevarán, en definitiva, a un cambio de hábitos.
Al principio habrá una etapa de resistencia donde probablemente aparezca el enojo, la frustración, la desmotivación o el desgano. Esta falta de aceptación nos deja pasivos ante lo que ocurre. No somos capaces de realizar tareas que favorezcan ese cambio. Tampoco estamos predispuestos a vivenciarlo.
Luego, seguirá una fase de exploración donde, de manera voluntaria o forzada, realizaremos intentos por superar el desafío. Iremos probando diferentes acciones y aquí pueden pasar dos cosas: que nos vaya muy bien y logremos un cambio o que nos resulte poco favorable y decidamos volver a la fase anterior.
Cuando probamos algo y nos resulta positivo, queremos seguir haciéndolo. Aparece la satisfacción, la motivación, aumenta el entusiasmo y casi sin darnos cuenta, ese cambio ya es parte de nuestra cotidianeidad.
En caso contrario, si en esa fase de exploración, nuestras expectativas no son cubiertas, ya sea porque los resultados no son los esperados o porque los tiempos se demoran más de lo deseado, sin duda alguna, volveremos para atrás.
Esto es lo que conocemos como autosabotaje o el sabotaje del proyecto. Provoca desánimo, desmotivación, insatisfacción, aumenta el enojo y la resistencia al cambio, persiste.
Esto es lo que ocurre cuando vemos proyectos que fracasan. No se supo abordar con asertividad la fase exploratoria y, por eso, se cae en el boicot. Lo vemos en organizaciones que pasan por transformaciones culturales y en personas naturales que intentaron, sin éxito, lograr ciertos objetivos.
Hasta que no logremos ingresar nuevamente en la fase exploratoria, no podremos lograr el cambio deseado.
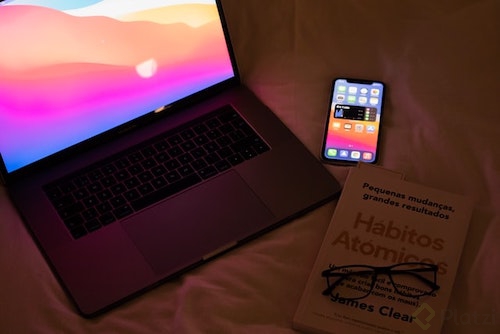
7 pasos para superar el autosabotaje
- Reconocer la resistencia interna. Cuando nos demos cuenta de que estamos en esta fase, podremos pasar más rápido a la fase que sigue.
- Descubrir las sensaciones y sentimientos que predominan. Antes de avanzar es importante aumentar el autoconocimiento para aprender de nosotros mismos en este tipo de situaciones y tenerlo en cuenta en un futuro.
- Encontrar la causa raíz. ¿Qué paso? ¿Qué fue lo que nos dejó en esta fase de resistencia? ¿Hemos explorado anteriormente y no ha resultado? ¿Estamos en resistencia por la experiencia que otros nos han contado?
- Establecer un “para qué” claro. Esto será nuestra razón para avanzar. Será lo que le dé un sentido más profundo y auténtico a este cambio que estamos buscando. ¿Para qué quiero lograr este cambio de hábitos?
- Entrar en la fase de exploración con cautela. Si nosotros comenzamos a realizar lo más difícil, lo más complejo y lo que más nos desagrada, corremos el riesgo de frustrarnos y abandonar el intento con facilidad. En cambio, ante un desafío pequeño, adecuado, prudente y modesto, haremos que nuestro cerebro ofrezca menos resistencia y obtengamos, mucho antes, una sensación de satisfacción por haber alcanzado este primer baby step.
- Aumentar el nivel de desafío: Una vez que hemos conquistado esos primeros pequeños pasos, podemos aumentar la exigencia y seguir avanzado en nuestra hazaña con tranquilidad y satisfacción, con entusiasmo e ilusión de conquista.
- Capitalizar experiencias y convertirse en agente positivo del cambio: Una vez que hemos acumulado una suficiente cantidad de acciones exitosas en la fase de exploración, sentiremos que hemos alcanzado nuestra meta. El cambio será parte de nuestra vida y ahora será momento de contar nuestra experiencia a los demás.

Así es como, desde la propia experiencia, podemos liderar sobre los demás e incentivarlos para que ellos también salgan de esa resistencia interna y pasen a la fase de exploración anticipadamente.
Te invito a que seas parte de mi curso “Creación de hábitos positivos” para aprender mucho más acerca de este gran desafío al que todos nos enfrentamos.
Y recuerda “el mejor día para empezar es HOY.”
Andrea Alessio
Neurocoach Profesional & Agile Coach
Curso para Crear Hábitos Positivos
COMPARTE ESTE ARTÍCULO Y MUESTRA LO QUE APRENDISTE









